LOS
LÍMITES DE LA DEMOCRACIA HÍDRICA EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA
Juan Jesús Hernández [1]
Margarita del Carmen Moscheni Bustos[2]
(Manuscrito
recibido el 20 de agosto de 2024, en versión final 12
de junio de 2025)
Para citar este documento
Hernández, J.J, Moscheni
Bustos, M.C. (2025). Los límites de la democracia hídrica en la provincia de
San Juan, Argentina. Boletín geográfico,
47, 1-22. https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s2313903x/abztcq3ua
Resumen
El objetivo de este artículo es
analizar los problemas del sistema de gobierno del agua para riego, tomando
como estudio de caso un órgano de gestión en San Juan, Argentina. El problema
se enmarca en un contexto de sequía en el que se agudiza la puja por el acceso
al agua. El supuesto es que, a pesar de tener en lo formal un sistema de
gobernanza aparentemente democrático, en la realidad es excluyente y de
participación limitada. Si bien hay antecedentes que mencionan la participación
restringida de los usuarios del agua en San Juan, todos la describen como un
aspecto en general sin dar cuenta de los factores que la causan. Este trabajo
aspirar a profundizar en ellos, aportando evidencia en ese sentido. Como
resultado, se da cuenta de factores que limitan la participación de los
regantes, entre ellos puede mencionarse que el órgano gobernante está alejado
de las bases, los organismos descentralizados de gobierno no tienen
competencias reales en la práctica, la representatividad de la mayoría es baja,
algunos aspectos procedimentales electorales son confusos, no están
reglamentados, son demasiado rígidos o no responden al contexto actual y el
sistema es excluyente, ya que está vinculado a la propiedad privada de la
tierra. Se concluye que para que exista una verdadera democracia hídrica es
necesario avanzar en sistemas democráticos más amplios e inclusivos, autónomos
y autárquicos.
Palabras
clave: Riego, Gobierno, Poder.
THE LIMITS OF WATER DEMOCRACY IN SAN JUAN PROVINCE,
ARGENTINA
Abstract
The objective of this article is to analyze the
problems of the irrigation water governance system, using a management body in
San Juan, Argentina, as a case study. The problem is framed in a context of
drought in which the struggle for access to water is intensifying. The
assumption is that, despite formally having a seemingly democratic governance
system, in reality it is exclusionary and has limited participation. While
there are precedents that mention the restricted participation of water users
in San Juan, all describe it as a general issue without accounting for the
factors that cause it. This paper aims to delve deeper into these issues,
providing evidence in this regard. As a result, factors limiting irrigator
participation are identified, including the governing body's distance from the
grassroots; decentralized government agencies lacking real powers in practice;
majority representation being low; some electoral procedural aspects being
confusing, unregulated, excessively rigid, or unsuitable for the current
context; and the system being exclusionary, as it is linked to private land
ownership. The conclusion is that for true water democracy to exist, it is
necessary to advance toward broader, more inclusive, autonomous, and
self-sufficient democratic systems.
Keywords: Irrigation, Government, Power
Introducción
El presente artículo tiene por objetivo describir y analizar los
problemas del sistema de gobierno del agua para riego en San Juan, Argentina.
Esa provincia atraviesa la mayor crisis hídrica en más de 100 años
originada en una reducción de las precipitaciones níveas, principal fuente de
abastecimiento de sus ríos. En ese contexto, las formas tradicionales de
gestión del agua se han puesto en cuestionamiento por la falta de aplicación de
tecnologías que eficienticen su uso y por los problemas en los mecanismos de
toma de decisiones. Sobre este último aspecto trabaja el artículo, analizando
un caso local en que la democracia censitaria se ejerce a nivel de comisiones
de canales (sólo votan quienes tienen derechos de riego asociados a títulos de
propiedad y de acuerdo a la cantidad hectáreas que poseen tienen mayor cantidad
de votos, lo que en ocasiones viola el secreto del sufragio) y se combina con
una democracia representativa y delegativa a nivel de Juntas de Riego
departamentales y de un Consejo provincial mixto (con participación de
representantes de los regantes y del gobierno y con exclusión de los otros
usuarios).
La pregunta que guía el trabajo es ¿Cómo funciona efectivamente y cuáles
son los problemas que tiene la actual forma de gobierno del agua en la
provincia de San Juan?
El trabajo parte de conceptos enmarcados en la ecología política y aporta
elementos para definir a la democracia hídrica, luego describe brevemente la
provincia de San Juan y su actual crisis hídrica para centrarse posteriormente
en la forma de gobierno del agua y sus problemáticas. Se concluye que el
sistema, a pesar de proponer una descentralización de la toma de decisiones,
posee problemas de falta de participación efectiva de los usuarios de este bien
común, permanencia de las mismas personas durante décadas en los roles
dirigenciales y concentración del poder en los regantes vinculados a un cultivo
(la vid) por sobre las otras actividades agrícolas y los otros usos
(domiciliario, industria, minería, uso humano, turismo, etc.) que imposibilitan
la planificación y la adaptación a las condiciones actuales que atraviesa la
provincia.
Marco
teórico.
El punto de
partida epistemológico de este trabajo es la Ecología Política (Alimonda, 2006;
Leff, 2006), perspectiva para la cual el estudio de la centralidad del poder en
torno a la naturaleza y de uno sobre otros es fundamental.
Para
la ecología política la disponibilidad, circulación, acceso y uso de dichos
bienes están configurados social y políticamente y no es posible pensarlos
separados de las relaciones de poder históricas que configuran un territorio.
Su valor reside en su carácter de patrimonio natural, social, cultural,
ecológico, democrático y moral y se defiende el derecho a conservarlos como
inalienables e inajenables. En vez de la maximización de utilidades, se busca
la sustentabilidad a largo plazo. Esta perspectiva cuestiona las estructuras de
poder, los valores, normas e instituciones hegemónicas porque hace evidente el
conflicto, en particular el socioambiental.
En este sentido, y enmarcándonos en el
paradigma de la Ecología Política, afirmamos que la naturaleza, y en
consecuencia el agua, es social y política, porque es resultado y a la vez
influye en las prácticas de los seres vivos. En el “ciclo hidrosocial de agua”
el hombre y el agua no pueden ser concebidos por separados, ya que la acción
humana, condicionada por el poder y el capital, configura a la otra y viceversa
(Linton & Budds, 2013 citado en Martín & Larsimont, 2019, p. 34). Dicho
ciclo es intervenido por los actores y las instituciones, estatales y no
estatales, a través de las políticas públicas, tales como regulaciones u obras
hídricas incluyendo, además, las narrativas y demás prácticas culturales.
Las prácticas de uso del agua están
condicionadas por las características biofísicas del territorio y por las estrategias
individuales y/o colectivas que se desenvuelven, cristalizando así los
condicionamientos en el esquema de gobernanza propio.
Como
en toda distribución de bienes, decidir sobre el destino del agua (Swyngedouw,
2009) resulta entonces un proceso conflictivo: ¿Cuánto?, ¿cómo?, ¿a quién? y ¿con
cuáles criterios se distribuyen los derechos de riego?. Lo que es para unos,
entonces no será para otros. La decisión respecto del destino del agua, máxime
en época de escasez, refleja la forma en que se reparte el poder en una
sociedad determinada.
En
las sociedades occidentales modernas los usuarios participan de diversas
maneras en la gestión del agua para riego, lo cual implica la implementación de
diferentes formas democráticas de ejercicio del poder.
La
democracia es un sistema político cuyo origen se remonta a Grecia en los
tiempos anteriores al surgimiento del cristianismo. Nace como democracia
directa, y entre los primeros pensadores que la definieron y clasificaron
encontramos a Platón y Aristóteles. Desde estos precursores hasta la
contemporaneidad la participación fue una variable clave en los procesos
democráticos. En su origen, el contexto griego admitía una participación
limitada en la toma de decisiones, especialmente a varones ciudadanos, de la
que mujeres, niños, inmigrantes y esclavos estaban excluidos.
El
Siglo XVIII inaugura una nueva concepción del mundo basada en la razón, y junto
ella nuevas concepciones democráticas, como la de los contractualistas Hobbes,
Locke, Rousseau, Montesquieu, entre otros. Un aspecto para destacar de Rousseau
es que avanza más allá de la igualdad jurídica al referirse a la igualdad
material.
La
igualdad también tuvo sus exponentes en el Siglo XIX, uno de los más
importantes fue el joven francés aristocrático Alexis de Tocqueville, quien
estudia las instituciones intermedias y la participación de los ciudadanos en
la toma de decisiones. Una de sus conclusiones más importantes es que la
democracia sería una mera formalidad si no existiera una real igualdad,
oponiéndose el individualismo, valor que engendra un ser
humano que pierde el interés por lo político, dando lugar a la despolitización
y a la apatía. Las personas se encierran en su ámbito individual y material y
pierden su compromiso con la comunidad.
Las prácticas democráticas en la modernidad
optaron por sistemas representativos (elección de personas que deciden en
nombre de otro) para conformar órganos legislativos y ejecutivos, dada la mayor
cantidad de población, la extensión de los territorios y la complejidad de
temas a abordar.
En este proceso histórico se pusieron en
juego otros factores como la definición de quienes votan. Desde las democracias
censitarias que le adjudican el derecho a quienes figuran en un registro, por
ejemplo, el de propiedad bajo el argumento que sus intereses patrimoniales se
ponen en juego y son los principales interesados en las decisiones, a las
democracias con participación amplia donde todos los ciudadanos de una
determinada edad pueden votar. Además, también esas elecciones pueden hacerse
directamente desde los electores a los máximos funcionarios o indirectamente
mediante órganos intermedios, donde el voto se dirige a integrantes de un
consejo electoral o junta que tendrá la responsabilidad de elegir luego a
aquellos dirigentes.
La mayoría de las democracias contemporáneas,
prefirieron los modelos de democracia amplia y con elección directa (ya sea de
presidente o de miembros de parlamentos que eligen al primer ministro) para el
gobierno general de un país, y dejaron de lado las democracias censitarias;
sólo se conservan órganos intermedios en algunos países (ej. colegio de electores para presidente en
Estados Unidos). También, se transformó en un valor el secreto (para evitar que
existan presiones que limiten la libertad) y la igualdad del peso del sufragio
de los/as electoras evitando que la ponderación de los votos de acuerdo con
alguna escala haga que sean seleccionados candidatos por parte de unos pocos
contra la voluntad de la mayoría.
A fines del siglo XX se instaló un debate entre la
democracia entendida simplemente como procedimientos para elegir funcionarios
mediante la regla de la mayoría y la democracia sustantiva que debía dar cuenta
además de la satisfacción de ciertos valores de la sociedad (Quiroga, 2000).
O’Donnell (2010) habla de “democracia delegativa”
caracterizada por el respeto de procedimientos electorales y de libertades
políticas básicas, pero en la que se eligen representantes que toman las
decisiones que mejor le parezcan, sólo teniendo en cuentan como repercuten
ellas en sus posibilidades de ser reelectos, con el consiguiente debilitamiento
de instituciones de control ciudadanas.
Por otro lado, en el ámbito de la gestión del agua, el
paradigma de que este recurso común solo pueden ser gestionados eficazmente
mediante la regulación estatal o la privatización fue cuestionado por Ostrom (2011), quien
demostró, a través de numerosos estudios de casos en distintas partes del
mundo, que las comunidades locales pueden autogestionarlo de forma sostenible y
eficiente mediante reglas y mecanismos colectivos adaptados a sus contextos
específicos. Entre sus aportes más importantes se encuentran los ocho principios de diseño institucional
para la gestión exitosa de los bienes comunes, basados en la participación activa y la cooperación entre los usuarios.
Salomón et al., (2005) analizan la problemática de las áreas bajo
riego en Argentina en el actual siglo, destacando la falta de organización, el escaso apoyo estatal y la baja participación de los regantes
en la gestión del agua, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de estos
sistemas.
En la provincia de San Juan, junto con las de Mendoza
y Buenos Aires, los regantes tienen formalizada su participación en la
administración del recurso, compartiendo dicha atribución con el organismo
público estatal provincial que tiene jurisdicción sobre el agua de riego. Por el
contrario, en provincias como Catamarca,
La Rioja y Neuquén, los regantes tienen una participación
escasa o nula y dependen principalmente del Estado Nacional (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, 2010).
En el caso particular de San Juan, Miranda, González Aubone y
Graffigna (2012) han observado, utilizando el mencionado enfoque institucional
de Ostrom (2011), que
la participación efectiva de los regantes es baja, con una escasa asistencia en las elecciones primarias de sus
distritos, apenas superando el 20% del padrón de regantes.
La escasa participación y cooperación entre regantes
fue señalada
nuevamente por Miranda (2015) en un artículo sobre la evolución de las
instituciones de riego en San Juan. Este y otros problemas similares también
fueron identificados en la provincia de Mendoza,
vecina de San Juan, ambas en la región de Cuyo.
Bustos (2013) menciona que en Mendoza se observa la disminución de la cantidad y la calidad de la
participación social de los regantes en la toma de decisiones
relativas al manejo del recurso, ya que el regante no está realmente participando, sino solo colaborando.
La participación
de los regantes es selectiva en
términos de clase social, como puede inferirse del texto de
múltiples autores mendocinos encabezados por Prieto et al. (2021), que sostienen que las políticas sobre el riego y las obras de
infraestructura en Mendoza han sido diseñadas prioritariamente
para beneficiar a los grandes
productores agrarios. Esto sugiere que la participación de los
regantes, especialmente los pequeños y
medianos, podría haber sido limitada o influenciada por intereses de sectores más
poderosos. Complementando esa perspectiva, Jofré (2008) analiza los dispositivos institucionales que
regulan el agua de riego en esa provincia, examinando la organización de los
regantes y cómo esta está atravesada por las dinámicas económicas productivas.
Ivars (2019), analiza cómo
los productores agrícolas y otros actores económicos más poderosos
intervienen en la apropiación y uso
del agua en el oasis del río Mendoza, mostrando cómo la gestión
del agua está atravesada por relaciones
de poder y racionalizaciones tecnocráticas y cuál es el rol de los regantes en este
contexto, particularmente cómo se reconfiguran
las prácticas y organizaciones tradicionales de riego bajo nuevas lógicas tecnológicas y económicas.
Área
de Estudio: San Juan en crisis hídrica
San Juan es una provincia del oeste argentino con una
superficie de 89.651 km² (ver Figura 1), en 2022 tenía 818.234 habitantes
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2023). En 2021 generó el 1,28%
del Valor Bruto de Producción (VBP) del país (Ministerio de Economía y CEPAL,
2022).
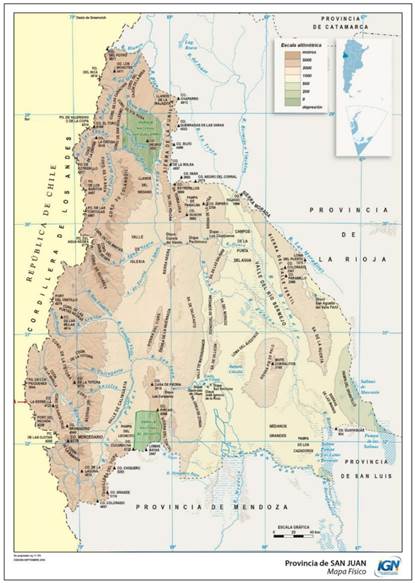
Figura
1. Mapa
físico de la provincia de San Juan. Fuente: Instituto Geográfico Nacional en
Educ.ar (2025)
Según datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA, 2018),
el perfil productivo provincial es minifundista: el 39% de las exploraciones
agropecuarias (EAPs) tienen menos de 5 ha y el 72% menos de 25 ha. Sin embargo,
el proceso de concentración en la propiedad de la tierra se expresa en que las
EAPs de más de 1000 ha concentran el 75% de la superficie cultivada (Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, 2021).
La vitivinicultura es la principal agroindustria de la
provincia. En 1978 registró 63.308 ha distribuidas en 14.213 viñedos (Instituto
Nacional de Vitivinicultura, 1978) convirtiéndose en el cultivo principal y
prácticamente hegemónico, al servicio del cual se estructuró la infraestructura
de riego provincial y buena parte de las organizaciones de la sociedad. La
reducción en el consumo de vinos en el país desde mediados de la década de 1980
redujo la actividad, de manera que en 2022 la provincia tenía 4.478 viñedos que
sumaban 44.923 ha (Instituto Nacional de Vitivinicultura, 2023), en una
agricultura relativamente diversificada que se orienta cada vez más a la
exportación. Según el CNA 2018, el siguiente cultivo en importancia es el olivo
con 16.330,5 ha, seguido de hortalizas, con 5603,1 ha (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, 2021), tales como el tomate, cebolla, ajo, entre otras,
fundamentales para la producción de alimentos que se consumen en la provincia.
El sector Agricultura, Ganadería y Pesca presenta un
proceso de contracción histórico de su importancia en el Producto Bruto
Geográfico (PBG) de la provincia. Según el Ministerio de Economía y CEPAL
(2022) en 2004 representaba el 11,8% del VBP provincial, disminuyendo al 4,8%
en 2021.
La agricultura tiene límites naturales. Sólo el 2,4 % del total de la superficie provincial
aproximadamente 220.000 ha, presenta tierras aptas para la agricultura, El 80% del territorio sanjuanino está ocupado por
serranías y cordones montañosos. El clima es desértico y con amplias
variaciones térmicas entre el día y la noche. Las precipitaciones son escasas,
con un promedio de 95 mm anuales en el área de mayor superficie agrícola. Estas
limitaciones naturales promovieron el desarrollo de los asentamientos humanos
en torno a las áreas regadas.
Los recursos hídricos más importantes son los que aportan
los ríos San Juan y Jáchal, con caudales anuales medios de 60,5 m3/s y 7,2 m3/s
respectivamente. Ambos cauces provienen de las aguas de deshielo de la
Cordillera de los Andes por lo que su derrame es mínimo en invierno y máximo en
verano (Poblete & Hryciw, 2017).
El oasis de mayor importancia por su disponibilidad de
agua y suelos es el valle del Tulum. El agua para su riego proviene de la
cuenca del río San Juan (González Aubone, Reggio & Graffigna, 2014;
Miranda, 2015).
La presencia de periodos hídricos con gran variabilidad
de caudales disponibles llevó a la construcción de embalses a lo largo del río
y una amplia red de canales de riego primarios y secundarios.
En los últimos años la provincia atraviesa una sequía
multicausal, de tipo meteorológica (falta de lluvias), agrícola (la humedad del
suelo no es suficiente para el desarrollo óptimo de los cultivos) e hidrológica
(déficit muy prolongado de precipitaciones) y que tiene impactos
socioeconómicos (Aguilera, 2023).
La reducción en los volúmenes de derrame
anual del río San Juan es muy grave. Los datos oficiales indican que se
registraron 636 hm3 en el ciclo que va entre octubre 2019 /
septiembre 2020, un total de 632 hm3 en 2020/2021 y 450 hm3
en 2021/2022. En 2022/2023 los caudales aumentaron, alcanzando los 993hm3.
Estos valores se encuentran muy por debajo del récord de 4.685 hm3 de
1988 (en 2021 solo fue el 9% de ese volumen), de los 2.229hm3 de
2017 (lo que significa una reducción del 80% en sólo 5 años) y del derrame
promedio anual de 1971 - 2021 que fue de 1.844 hm3 (Departamento
Hidráulica, 2025).
La provincia sufre una grave escasez de agua, entendida
como un desbalance entre el nivel de suministro vigente y la demanda (Andrieu,
2016). De manera que en ella influye tanto la reducción en las precipitaciones
nivales (generada por el cambio climático) con respecto a la media histórica,
como el ineficiente uso del agua. Hay un consenso en el ámbito científico y
académico internacional que el núcleo del problema está en la inadecuada
gestión y gobernanza del recurso (CIGIAA, 2023).
Durante décadas las necesidades hídricas de los cultivos
en las zonas con derecho a riego fueron estimadas de manera imprecisa entre los
1200 y los 1400 hm3 anuales, valor tenido en cuenta para decidir las
erogaciones de los diques en caso de que el río no proporcionara el caudal
suficiente. Sin embargo, las necesidades netas en esa zona son de 480hm3
anuales, es decir, que la distribución histórica consideró y avaló un nivel de
eficiencia inicial de alrededor del 25% (González Aubone, Olguín & Ruiz,
2023; CIGIAA, 2023).
Las ineficiencias en el
aprovechamiento del agua ocurren por múltiples causas: pérdidas por evaporación
y filtración en los embalses, filtraciones en las redes de distribución
principales y en los canales de riego que no están impermeabilizados, derroche
de los usuarios, especialmente en las fincas que no cuentan con sistemas de
riego presurizados.
La Ley Provincial N° 4.392, denominada Código
de Aguas de San Juan, plantea que los usos comunes del agua son el consumo
humano y animal, la higiene y la navegación no lucrativa; ellos no requieren
autorización. Los usos especiales son los medicinales, recreativos,
industriales, hidro-energéticos, mineros, pecuarios y agrícolas; ellos
requieren autorización y conllevan obligaciones económicas.
El uso agrícola necesita una concesión y el
pago de un canon de riego, tasas retributivas de servicios hídricos y una
tarifa por mejoras de servicios. La concesión para riego no otorga derechos de
propiedad sobre el agua, en términos de dominio, sino un derecho de uso
específico para regar la propiedad, que implica un derecho patrimonial. Así el
derecho de agua es inseparable de la tierra y sólo se transfiere con ella. En
Argentina no existe un mercado de agua como en la República de Chile. Los
derechos de riego se traducen en concesiones dadas por el Estado, tal como lo
establece el artículo 125 del Código de Aguas. Estas se expresan en hectáreas
de terreno y dan derecho a una dotación unitaria de hasta 1.30l/s por hectárea
concesionada. La cantidad de agua a distribuir varía cada año dependiendo de su
disponibilidad. El cálculo de distribución se maneja en función de coeficientes
con respecto a la dotación máxima mencionada (Miranda, 2015).
La
determinación de caudales a distribuir es la misma en cada punto de control de
la red de distribución (compartos y tomas). Se multiplica el coeficiente diario
por la superficie que riega cada canal y se operan las compuertas para entregar
ese caudal.
Entonces, el agua superficial para riego se
distribuye por los canales con un criterio de gestión por oferta, basado en un
coeficiente uniforme y con una curva de distribución anual que tiene cierta
coincidencia con los caudales que trae el río San Juan en cada mes, la
evapotranspiración de referencia en el valle de Tulum y la demanda de los
cultivos vid y olivo. Este criterio rígido prioriza teóricamente la igualdad,
pero no tiene en cuenta la planificación correcta de cuándo y cuánto regar en
los diferentes lugares de la provincia, los distintos tipos de suelo, las condiciones
en que se encuentra cada canal ni las necesidades de los demás cultivos
(CIGIAA, 2023).
A pesar de la gran sequía actual,
que puede revertirse coyunturalmente por un cambio en el ciclo natural en los
próximos años, la perspectiva es que la oferta de agua será más reducida en las
próximas décadas (menores precipitaciones nivales por impacto del cambio
climático) y que la demanda incrementará por incremento en la población y en
las actividades productivas. Las tecnologías para aumentar la eficiencia de uso
y los conflictos por la gestión del recurso adquirirán cada vez más
importancia.
Las EAPs que no cuentan con derecho
de riego o que reciben un volumen insuficiente de agua dependen de la
extracción a través de pozos. La provincia cuenta con un acuífero subterráneo
considerable, pero el bombeo demanda inversiones en capital fijo y gastos en
energía eléctrica que son costos que sólo pueden cubrir los productores de
mayor cantidad de hectáreas. La menor recarga natural en los últimos años por
la sequía, sumada al incremento de la extracción, han aumentado la cantidad de
metros de profundidad a los que se debe perforar para encontrar agua
utilizable, a la vez que compromete la sustentabilidad del recurso a largo
plazo del acuífero.
Metodología
La metodología utilizada es cualitativa. La fuente principal de datos son
entrevistas semiestructuradas realizadas a referentes claves (funcionarios
políticos, regantes, trabajadores e informantes claves, entre otros). También
se usan fuentes secundarias, tales como bibliografía académica y documentos
institucionales.
En este trabajo se aspira a caracterizar la democracia
hídrica de un órgano de gestión del agua, entendiendo como tal al sistema de
gobierno que permite a los usuarios del agua participar en las decisiones de su
acceso, uso y apropiación, ya sea interviniendo en espacios de tomas de
decisiones, como electores o como representantes votados por los usuarios. Para
ello se toma como estudio de caso al Departamento Hidráulica de la Provincia de
San Juan, analizando las dimensiones referidas al funcionamiento de la
democracia: representación de los intereses de la mayoría, participación y
grupos de interés que atraviesan la dinámica. El supuesto de partida es que a
pesar de tener en lo formal un sistema de gobernanza aparentemente democrático
en la realidad es excluyente y de participación limitada.
Resultados
y discusión: La forma de gobierno del agua en San Juan y sus problemas
Tomando como punto de partida el supuesto que guía a este
trabajo, se plantean las razones por las cuales se afirma que la democracia
hídrica en San Juan se caracteriza por un gobierno basado en un sistema
excluyente y limitado de participación, ofreciendo cinco argumentos que
sostienen esta afirmación.
I.
En San Juan los espacios de participación democrática fueron vaciados de
contenido y competencias, lo que desalienta la participación de los regantes
Las dos normas principales que
enmarcan el gobierno del agua en San Juan son el Código de Aguas provincial, que
fue sancionado en 1978, durante un gobierno de facto, y la ley más antigua aún,
sancionada en 1942 (Nº 866, actualmente Ley Nº 13-A) que crea el Departamento
Hidráulica (DH) máxima autoridad para la administración del recurso. Su organigrama
establece que el mismo está a cargo de un Consejo de Hidráulica (CH), de una
Dirección General y de organismos descentralizados (OD), denominados
Juntas Departamentales de Riego (JD) y Comisiones de Canales (CC). La
estructura jerárquica queda establecida como se presenta en la Figura 2.
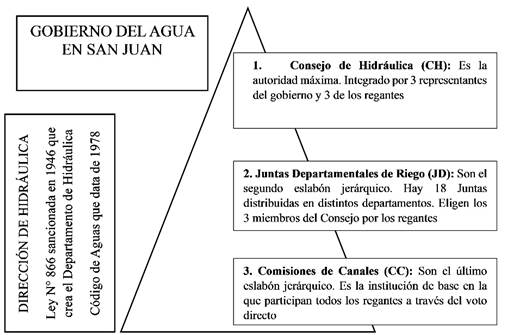
Figura
2:
Estructura de gobierno del agua en San Juan. Fuente: Elaboración propia.
El sistema establece una forma de
gobierno del agua mixta entre el Estado y los usuarios, otorgando privilegios a
quienes demandan los mayores volúmenes de agua superficial: los productores
agrícolas con derecho a riego. El DH concentra las funciones de dirección,
coordinación y articulación entre las distintas instancias de gobierno del
agua. Su Consejo está integrado por seis miembros, tres tienen designación
política (por el gobierno de turno, dos de los cuales deben tener el título de
ingenieros agrónomos o hidráulico y el otro es el director de Hidráulica) y
tres son elegidos por los regantes. Este órgano aprueba sus presupuestos y
convenios, fija tasas de servicios, toma de decisiones en los asuntos
referentes a las JR y CC, entre otras atribuciones. Para participar como uno de
esos tres consejeros por el sector privado se requiere ser mayor de edad,
argentino con al menos cinco años de residencia en la provincia (si es
extranjero se pide quince años) y ser regante o representante legal de los
regantes, es decir podría no ser propietario unipersonal sino gerente o
responsable de una empresa que es propietaria de la tierra. El cargo no tiene
una retribución salarial, pero sí un viático mensual (Ley N° 13 A).
El CH se renueva parcialmente cada
dos años, pero cada miembro permanece por cuatro años en sus cargos sin límite
de reelección, lo que hace que haya quienes permanecen durante décadas en la
función, además de ser de edad avanzada. A los consejeros los eligen los
presidentes de las Juntas, es decir no hay voto directo.
Por debajo del CH están las JD,
segundo eslabón jerárquico. Actualmente existen en la provincia 18 JD,
integradas cada una de ellas por tres miembros elegidos por los representantes
electos de las CC. Para integrarla se necesitan los mismos requisitos que para
ser consejero, agregando la falta de deudas con el DH y la no pertenencia a
otra JD. Al igual que en la CC, los mandatos duran dos años, sin límite de
reelección, lo que también provoca que suelan ser las mismas personas las que
permanecen en las tareas, por el compromiso vocacional con la función que es
gratuita y/o para garantizarse conservar el poder en beneficio de su interés en
la distribución del agua.
Por último, la estructura de gobierno se completa con las
CC. Este órgano es el único en el que pueden participar todos los regantes
empadronados, eligiendo a su representante a través del voto directo.
Hasta aquí se ha descripto la formalidad que, si
funcionara tal cual, garantizaría la participación de la mayoría de los regantes
agrícolas, pero en la práctica la realidad es que el nivel de participación es
muy bajo. Se estima que en 2022 votó el 14% del padrón, tal como se
observa en la Tabla 1.
|
Departamento |
Cantidad de votos registrados en el padrón |
Cantidad de votos válidos emitidos* |
Porcentaje representativo (%) |
|
Rivadavia |
1868 |
297 |
16% |
|
Santa Lucía |
2194 |
292 |
13% |
|
Rawson |
2963 |
646 |
22% |
|
Pocito |
5648 |
929 |
16% |
|
Zonda |
797 |
86 |
11% |
|
Ullum |
682 |
149 |
22% |
|
9 de Julio |
1398 |
211 |
15% |
|
Chimbas |
1236 |
88 |
7% |
|
Albardón |
2895 |
100 |
3% |
|
Angaco |
2206 |
287 |
13% |
|
San Martín |
2355 |
555 |
24% |
|
25 de Mayo |
2240 |
236 |
11% |
|
Caucete |
2836 |
288 |
10% |
|
Sarmiento |
2685 |
482 |
18% |
|
Calingasta |
2027 |
281 |
14% |
|
Iglesia |
2284 |
435 |
19% |
|
Valle Fértil |
643 |
92 |
14% |
|
Jáchal |
5028 |
632 |
13% |
|
Total |
41985 |
6086 |
14% |
Tabla 1. Cantidad de votos válidos emitidos en las elecciones
del 2022, total de votos registrados en el padrón, por departamento[3] y
porcentaje representativo (%). Fuente: elaboración propia en base a Acta del
Departamento de Hidráulica (DH) N° 3.308/2022 y padrones por departamento
publicado en página web del DH.
Por tanto, si sólo el 14% del padrón elige a sus
representantes hídricos no es posible afirmar que los intereses de la mayoría
están representados. En 2018 la situación fue similar, sólo votó el 15% del
padrón de regantes. ¿Qué representatividad tienen los miembros de Juntas que
alcanzaron apenas un 3% del padrón? ¿Cuán escuchados son los regantes con este
valor?
Cabe preguntarse ¿Por qué existen niveles tan bajos de
participación?, o más bien ¿Por qué es importante la participación además del
empoderamiento? Una de las respuestas posibles es que la participación
permitiría a los regantes ser parte de las tomas de decisiones hídricas
respecto a obras de infraestructura que aumenten el agua en su finca o mejoren
su calidad de acceso, entre otras cosas. Sin embargo, tal como está planteada
la institucionalidad actual eso no pasa, por lo que no existiría esa
motivación. Las JD no tienen personería jurídica que les permita tener
autonomía, pedir préstamos, recaudar por sí misma, etc. La Ley 13-A los
presenta como organismos descentralizados, al igual que a las CC, pero en la
realidad no tienen plenas facultades.
Las JD y las CC están vacías de competencias reales y
efectivas para ser un órgano de gestión y gobernanza del agua que decida sobre
su acceso, haga reparaciones, arregle las redes, etc., generalmente se limitan
al ejercicio a reclamar por más agua al DH y a definir turnos de riego para
distribuir el agua que efectivamente reciben.
La explicación de
ello radica en la rigidez de la ley que los regula, ya que se los conceptualiza
como organismos públicos descentralizados, entonces, al ser públicos estarían
sujetos a la ley del procedimiento administrativo y a la ley de administración
financiera, es decir, deberían proceder como toda estructura burocrática
estatal. Sin embargo, una JD no tienen ni el personal, ni la capacidad para
desempeñarse de esa manera y por lo tanto todo lo termina ejecutando el DH, qué
concentra la administración del agua. Así, por ejemplo, las juntas no manejan
su recaudación, sino que cada pedido debe ingresar a Hidráulica y el Consejo
les tiene que autorizar los créditos; en otras palabras, estos organismos son
personas públicas no estatales sin autonomía efectiva. Tal como afirma en una
entrevista un especialista en derecho y gestión ambiental y de Aguas “¿De qué
sirve participar en la junta si no tenemos plata ni para un candado o una
compuerta?” (Comunicación personal, regante, julio de 2024).
De igual manera
las CC no funcionan en la realidad con las competencias asignadas formalmente,
también por falta de presupuesto o de poder real.
II. Hay aspectos institucionales relacionados al acto electoral confusos que
pueden causar la falta de participación de los verdaderos regantes.
Un
aspecto a tener en cuenta en este punto es que el padrón de regantes no está
actualizado. Dado que está prohibido otorgar nuevas concesiones, el padrón
tiene una rigidez formal para las incorporaciones y bajas que se combina así
con modalidades más o menos legales de flexibilización. Así, por ejemplo, si se
analiza un departamento provincial al azar, como Caucete, en las elecciones del
2022 había 24 candidatos entre titulares y suplentes[4],
de los cuales 15 no estaban en el padrón oficial[5].
Esto tiene algunas consecuencias importantes:
·
Ante un cambio en la persona que
realmente riega debido a la venta o alquiler de la propiedad l), la norma
indica que se puede contemplar el voto de un “representante legal” de la
persona registrada, que puede ser el inquilino, heredero o encargado de la
finca. Sin embargo, lo que comúnmente pasa es que el cambio se realiza de
hecho, la tierra se renta o se vende vía contrato oral o sin dejarse asentado
en el registro provincial de la propiedad, o bien, los herederos comienzan a
trabajar la tierra sin iniciar el cambio de titularidad. Todo esto explica que,
en muchas ocasiones, el derecho de voto del titular original que aparece en el
padrón sea ejercido por otra persona que tenga tal vez otros intereses.
·
Durante el acto eleccionario, el
control queda a cargo de la Comisión Electoral y del Inspector Técnico
designado por el DH en cada JD. Si se presentara alguien a votar que no está en
el padrón la única garantía es el conocimiento personal de cada situación al
tratarse de un espacio territorial acotado, lo que antaño derivó en hechos de
argucia electoral (Miranda, 2015), tal como afirma un entrevistado: “Pensemos que la
Comisión Electoral que se forma son 3 personas del Departamento de Hidráulica,
que no están presentes en todos los departamentos, y eso termina delegando en
cada Junta con el inspector de Hidráulica, entonces, si estamos hablando de la
elección de la misma Junta, que a fin de cuentas es la que organiza el acto, y
no hay una comisión electoral de control, bueno, eso puede devenir en cierto
manejo discrecional” (asesor técnico de la Mesa del Agua, comunicación
personal, abril 2024).
·
La norma que reglamenta el
procedimiento electoral (Acta N° 3297/22[6])
tiene una redacción confusa al indicar que uno de los requisitos para ser
candidato es ser titular o su representante legal y usuario de una concesión de
agua, lo cual es una sinonimia (porque si es titular también es usuario).
Suponiendo que los candidatos no son titulares sino representantes legales, un
procedimiento electoral transparente supondría la constancia en el padrón,
porque si no puede darse la posibilidad de que se presente algún candidato que
no sea regante. Así, por ejemplo, en el departamento de Calingasta fue
presidente de Junta de Riego, durante al menos 4 años, un productor que no
estaba en el padrón. Esto no quiere decir que no sean regantes, pero en la
formalidad se dejan vacíos de reglamentación que pueden ser aprovechados de
mala fe.
La
democracia del agua así no es sustantiva, pero tampoco cumple principios
básicos procedimentales, o por lo menos lo hace de una manera laxa que abre el
camino a la constitución de una democracia delegativa de las decisiones y de
los controles.
III.
No todos los usuarios del agua están representados en la estructura de
gobierno.
Como se mencionó anteriormente, según el
Código de Aguas los usos comunes del agua son el consumo humano y animal, la
higiene y la navegación no lucrativa. Los usos especiales son los medicinales,
recreativos, industriales, hidro-energéticos, mineros, pecuarios y agrícolas. Si bien los consejeros representan a todos los usuarios del
agua, son elegidos solamente por los regantes agrícolas que son los que
integran las JD. Los otros usos pueden participar de las votaciones de las CC,
pero como sus concesiones son limitadas nunca pueden imponer sus candidatos.
Incluso al interior del sector
agrícola, la participación es excluyente, porque la mayor cantidad de votos
está en manos de productores de vid, dado que es el cultivo con más hectáreas
en la provincia. Esto se ve reflejado en el esquema de cortes de agua en
diferentes momentos del año. El calendario de corta se decide en el seno del CH
por acuerdos y negociaciones. Estas reflejan las relaciones de fuerza, ya que
generalmente la mayor distribución del agua es decidida en periodos en los que
los cultivos principales demandan agua. En otras palabras, se garantiza que la
vid y el olivo, que comprenden la mayoría de las has cultivadas totales en la
provincia tengan agua en los meses que más lo necesitan (entre diciembre y
marzo), dejando los cortes para invierno cuando los cultivos hortícolas
requieren de mayor riego. Este último tipo de producción tienen menos cantidad
de hectáreas (14,5% según el Ministerio de Hacienda, 2019), menos agentes y por
tanto menos votos y representación en las JD.
Es decir, no sería ingenuo afirmar
que persisten grupos de interés que presionan al momento de decidir cuándo y
cómo se distribuye el agua, y a su vez la imposición de esos intereses impide
la expansión de la superficie con otros cultivos lo que le garantiza la
hegemonía productiva y en la toma de decisiones a los viticultores y
olivicultores.
La decisión sobre la cantidad de
días de corta se dirime entre los representantes del gobierno y de los regantes
(viticultores, generalmente), teniendo en cuenta principalmente la cantidad de
agua disponible y la necesidad de almacenar en los embalses para años más
secos.
Sanna Baroli (2022) señala que el principio
de participación popular igualitaria en las decisiones contrasta con la
preferencia que la ley otorga a los usuarios para riego, a la vez que ello se
justifica en las escalas de las concesiones y en la importancia social del uso.
El modelo no prevé la representación de minorías y convalida la desigualdad
estructural, da más poder al que tiene más agua no generando incentivos para
aumentar la eficiencia en su uso. El autor advierte que la agricultura de
subsistencia, marginada del derecho de riego de las comunidades originarias en
zonas de secano, carece de representación, y que sería conveniente pensar otros
mecanismos de participación popular ciudadana que controlen la actividad de los
concesionarios del agua en los JD y las CC.
IV.
Es un sistema de participación limitada porque mientras menos hectáreas se
posee, menos posibilidad de ganar una elección existen.
Esta
afirmación se sustenta en dos aspectos. El primero de ellos se refiere al voto
ponderado. La normativa establece que la cantidad de votos que cada regante
tiene depende de la cantidad de hectáreas
concesionadas que posee[7],
estén o no cultivadas en la actualidad: “Resultan electos los que tienen tanta
cantidad de votos, si vos tenes poca cantidad de hectáreas difícilmente ganes
la elección” (Especialista en derecho y gestión ambiental y de Aguas,
comunicación personal, julio de 2024).
El
segundo de ellos se refiere a la conformación de los distritos electorales. El
mapa electoral en la provincia está dividido en tres zonas, una que abarca a
todos los regantes ubicados en el margen derecho del Río San Juan (primera
zona), otra que comprende a los del margen izquierdo (segunda zona) y la
tercera que alcanza a los departamentos Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y
Jáchal (que son los más alejados de la Capital). A su vez, esas zonas están
divididas en un distrito inferior, otro medio y otro superior. Cada uno está representado por un miembro de Junta,
arrojando un total de tres integrantes por cada JR. El problema está en el
armado del distrito, ya que la ley no establece un criterio para su
delimitación y al existir ese vacío de regulación puede ser usado para
favorecer a un determinado candidato. En este sentido, afirma un exfuncionario:
“El reparto de
cómo se arman los distritos electorales es totalmente discrecional, la ley sólo
dice que hay un distrito medio, superior e inferior, pero ¿hasta dónde llega el
medio, superior e inferior? Eso es totalmente discutible, ¿quién lo termina
decidiendo? El propio Consejo, que es, a fin de cuentas, a quién van a terminar
eligiendo... Eso no es un dato menor,
porque en función de eso luego se puede acomodar un resultado, ¿bien? Como la
ley establece una tablita, que no recuerdo ahora de memoria, en que van sumando
más votos mientras más has tengo, si yo armo más o menos el distrito de tal
manera que no se superpongan muchas veces los que más hectáreas tienen, ya
puedo prever cómo va a salir la elección, porque si en un distrito tengo una
persona que tiene 30 votos y otra que tiene 5 y me fijo de que no entre otro de
30 y demás... Bueno, claramente el de 30 votos va a salir elegido miembro de la
comisión de canales porque con que él sólo se vote alcanza. Entonces eso ya
genera una primera distorsión del sistema” (Ex funcionario de la Dirección de
Hidráulica, comunicación personal, mayo 2024).
V.
Ausencia de factores democráticos que promuevan a participación.
Uno de ellos es la ausencia de alternativas reales, ya que no hay varios candidatos entre quienes elegir que deseen ser
integrantes de CC o de JD y por esa razón suelen ser siempre las mismas
personas que estuvieron en la gestión anterior. Así, por ejemplo, en el 2022 de
los 18 representantes que ya ocupaban esos cargos, 13 delegados se volvían a
presentar. Tampoco existe el debate, la discusión de propuestas, la evaluación
del perfil del candidato, e incluso la elección de los consejeros que conforman
la máxima autoridad del agua no está establecida con claridad en la normativa,
cosa que no pasa con los órganos colegiados de menor jerarquía que fueron
regulados en el 2022 (luego de 76 años de haber sido creados). Los tres
miembros del CH por los regantes son elegidos de manera directa por los
representantes de las JD, quiénes llevan un mandato otorgado a su vez por los
miembros de las CC. No hay una etapa de campaña electoral que incluya la
presentación de candidatos o de propuestas, la única certeza que se tiene es el
día del acto eleccionario, establecido por calendario electoral publicado en el
Boletín Oficial de la provincia y a los trascendidos de quienes son los
interesados. Allí, se presentan los miembros de Juntas, escriben a mano alzada
el nombre del candidato que desean votar que puede ser cualquiera de los
titulares de las 130.000 cuentas que están registradas en el Departamento
Hidráulica y se vota por mayoría simple:
“Para
elegir consejero, ni siquiera hay candidatura ni siquiera hay una lista de
propuestas, ni siquiera hay un debate ni siquiera se controla si se cumplen los
requisitos, un día aparecen los nombres en un sobre, es increíble, entonces
entre el viejo horticultor que no le llega agua para la chacra y el consejero
que cobra los viáticos (que tiene servicio de lunch en las reuniones de consejo),
hay un abismo. Eso no está reglamentado en el procedimiento electoral del año
2022[8],
no se pudo reglamentar las elecciones del Consejo, porque el Consejo se opuso,
entonces se alcanzó a reglamentar hasta las elecciones de Junta y esto quedó
así. Entonces van a ir los 12 miembros de junta ese día y nosotros nos vamos a
enterar por sorpresa quien va a ser el consejero” (Ex jefe de Asesores de la
Secretaría de Agua y Energía del Gobierno de San Juan). Este escenario presenta
un sistema limitado de participación de las bases, porque para ser elegido como
autoridad máxima por los regantes (miembros del Consejo) se necesitan 11 votos
para la primer o segunda zona o 7 para la tercera zona. Esto es así porque en
esta última hay un total de 12 miembros de Juntas y en la primera y segunda son
21, y la elección es por mayoría simple.
“Entonces
si vos conseguís esos siete votos o esos 12 votos sos consejero, sos la máxima
autoridad de agua de la provincia de San Juan bajo, la estructura de un
ministerio, del Poder Ejecutivo pero la máxima autoridad del departamento de
Hidráulica. Entonces consiguiendo eso sin que vos tengas que hacer propuestas,
sin que vos tengas que someter tu candidatura a una publicidad previa
suficiente, sin que vos tengas tampoco acto de rendición de cuentas
posteriores, porque el Consejo no rinde cuentas” (Ex funcionario de la
Dirección de Hidráulica, comunicación personal, mayo 2024).
La
duración en las funciones de los integrantes por el sector privado en el CH es un
caso interesante para analizar porque se suele prolongar durante más de 10
años. No existen límites para las reelecciones, además que la función parece
cooptarse por personas específicos que consolidan sus apoyos y los sostienen en
el tempo. En las últimas elecciones realizadas en 2024, operó un cambio de dos
integrantes de ese Consejo, pero uno de ellos fue reemplazado por su hijo,
quien antes también había sido director del DH. Según las personas
entrevistadas procesos similares operan a nivel de las JD y CC, en los que entran
en juego relaciones de poder, intereses de organizaciones de productores (por
ejemplo, los líderes de organizaciones de viticultores suelen también ser
presidentes de Juntas) pero también la trayectoria personal, conocimientos,
interés y/o voluntad de dedicarse a las tareas.
Conclusiones
El artículo describió y analizó los problemas del sistema de gobierno del
agua para riego en la provincia de San Juan, profundizados por la crisis
hídrica actual.
La democracia censitaria, de propietarios o de concesionarios se propone
como un espacio de participación amplia y superador de las decisiones tomadas
exclusivamente por las autoridades gubernamentales electas por la ciudadanía en
general. Sin embrago, la ponderación del voto y el desinterés de los usuarios avalan
y profundizan los desequilibrios en las relaciones de poder económico y
político.
La pregunta inicial que guio esta investigación puede ser respondida: la
forma de gobierno del agua en la provincia de San Juan beneficia a los
productores tradicionales vitícolas de mayor cantidad de hectáreas a favor de
los cuales se estructuró la infraestructura de canales, se imposibilitó el
otorgamiento de nuevas concesiones de riego agrícolas y se les otorgó mayor
cantidad de votos en las elecciones de los CC garantizando con ello su
presencia en las JD y en el Consejo del DH.
El sistema que propone una descentralización de la toma de decisiones
tiene en la práctica problemas de falta de participación efectiva de los
usuarios del agua, permanencia de las mismas personas durante décadas en los
roles dirigenciales y concentración del poder en los regantes vinculados al
cultivo de la vid por sobre las otras actividades agrícolas y los otros usos.
Además, la flexibilidad que propone la conformación de mayorías
democráticas que pueden cambiar sus decisiones, contrasta con las reelecciones
indefinidas de las mismas personas en los puestos, los derechos de riego
otorgados a perpetuidad y la infraestructura hídrica en las zonas
tradicionalmente vitícolas que deja afuera un porcentaje alto de la producción
agrícola actual que queda dependiente de los pozos y aumenta con ello la
explotación del acuífero subterráneo poniendo en riesgo la sustentabilidad del
bien común.
Este artículo ha dado cuenta de factores que limitan la
participación de los regantes, entre ellos puede mencionarse que el órgano
gobernante está alejado de los productores, los organismos descentralizados de
gobierno no tienen competencias reales en la práctica, la representatividad de
la mayoría es baja, algunos aspectos procedimentales electorales son confusos,
no están reglamentados, son demasiados rígidos o no responden al contexto
actual y el sistema es excluyente, ya que está vinculado a la propiedad privada
de la tierra.
En síntesis, lo político, lo económico,
lo cultural y los bienes colectivos de la naturaleza dejan de ser esferas
completamente distintas, para ser hiladas en un mismo entramado de relaciones
sociales a través del agua. Su administración, sumada a su escasez, se
caracteriza por un escenario atravesado por conflictos, negociaciones, alianzas
y exclusiones que en ocasiones se resuelven a través de procesos democráticos
de diversa índole.
Consideramos que para que exista una
verdadera democracia hídrica no es suficiente con la formalidad de la norma,
sino que es necesario avanzar en sistemas democráticos más amplios, en donde
todos los usuarios del agua estén representados, y tengan la autarquía
necesaria para administrar sus propios recursos.
Agradecimientos
El
artículo forma parte de los proyectos con financiamiento institucional:
“Agua y poder: San Juan en contexto de sequía”. Universidad Nacional de
San Juan – Facultad de Ciencias Sociales Período 2023-2025 e “Innovación y
Sostenibilidad Territorial del Sistema Agroalimentario de Mendoza y San Juan”.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: Centro Regional Mendoza – San
Juan.
Referencias
Aguilera,
M. P. (2023). El tratamiento mediático de la crisis hídrica en la provincia
de San Juan (Argentina). Tesis de Máster en Comunicación Social.
Universidad del País Vasco, España.
Alimonda,
H. (2006). Paisajes del Volcán de Agua. Aproximación a la Ecología Política
latinoamericana. Gestión y Ambiente, 9(3), pp. 45-54.
Andrieu,
J. (2016). La problemática del agua como recurso de uso común: Estudio de
las prácticas de los regantes en 25 de mayo, San Juan. FLACSO, Buenos Aires.
Bustos,
M. (2013). Disputas por el agua en Mendoza y persistencia de las explotaciones
familiares vitícolas. En Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo: La Sociología frente a
los nuevos paradigmas en la construcción social y política. Mendoza, Argentina
y América Latina en el despunte del siglo XXI. Interrogantes y Desafíos.
Mendoza, Recuperado de: https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/6263/bustosponmesa21.pdf
CIGIAA
(2023). Diagnóstico interinstitucional, Estado de situación de los recursos
hídricos en la provincia de San Juan. San Juan. Recuperado de: https://www.unsj.edu.ar/panel_unsj/archivos/noticias/DiagnsticoInter_7938_051.pdf el
14/8/2024
Educ.ar
(2025). Portal del Ministerio de Capital Humano. Recuperado de: https://www.educ.ar/recursos/156621/mapa-fisico-de-la-provincia-de-san-juan el 14/8/2024
González
Aubone, F, Olguín, A. & Ruiz, M. (2023). ¿Cómo satisfacer la demanda de
agua para riego en San Juan? Una agenda de actuación de 5 punto. Informe Técnico N° 2 del Convenio: INTA EEA
San Juan con Ministerio de Obras y Servicios Públicos (MOSP) Ministerio de la
Producción y Desarrollo Económico (MPDE). San Juan
Gonzalez
Aubone, F., Reggio, L., & Graffigna, L. (2014). Marco histórico del riego
en San Juan, Argentina. Congreso Internacional de Códigos y Desafíos para
Enfrentar la Crisis del Agua. Recuperado de: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/72782. el 14/8/2024
Ivars, J. (2019). Agua,
Poder y Racionalización. Eduepb, Campina Grande: Recuperado de: https://zenodo.org/records/3956624#.XiXTby3MxQI el 14/8/2024
Jofré,
J.L. (2008). Efectos de la reconversión productiva en estructuras agrícolas de
oasis sobre la apropiación y uso del agua para riego. El caso mendocino entre
1976 y 2001. En XXI Jornadas de Investigación y III Jornadas de Posgrado de la
Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza.
Leff, E. (2006). La ecología política en
América Latina. Un campo en construcción. En H. Alimonda, Los tormentos de
la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana Buenos
Aires: CLACSO. (pp. 21-39). Recuperado el 14/8/2024 de.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101002070402/3Leff.pdf
Ley
13-A de la provincia de San Juan (1942). Creación del Departamento de
Hidráulica. Recuperado de: https://hidraulica.sanjuan.gob.ar/normativa/LP-13-A.pdf.
el 14/8/2024
Ley
4.932 (1978). Código de Aguas para la provincia de San Juan. Recuperado
de: https://minio.legsanjuan.gob.ar/escaneadas/LP-4392-1978.pdf
Martín,
F. & Larsimont, R (2019). Agua, poder y desigualdad socioespacial. Un nuevo
ciclo hidrosocial en Mendoza, Argentina (1990-2015). En G. Merlinsky, (edit), Cartografías
del conflicto ambiental en Argentina II. Buenos Aires, CLACSO.
Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2010). Hacia una estrategia
para el manejo integrado del agua de riego en la Argentina 2009. Buenos
Aires. Recuperado de:
Ministerio
de Economía y CEPAL (2022). Desagregación provincial del valor agregado
bruto de la Argentina, base 2004. Santiago de Chile, Naciones Unidas.
Ministerio
de Hacienda, 2019. San Juan. Informe productivo provincial. Secretaría
de Política Económica. Gobierno de Argentina. Recuperado de:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_informes_productivos_provinciales_san_juan.pdf
Consultado el 14/8/2024
Miranda,
O.; González Aubone, F. & Graffigna, M. (2012). Gestión del agua para riego como Recurso de Uso Común (RUC): la búsqueda
de un desempeño eficiente y sostenible a través de un enfoque institucional. El
caso de la provincia de San Juan, Argentina. En VI Jornadas de Actualización en
Riego y Fertirriego. Mendoza. Recuperado
de: https://www.ina.gob.ar/cra/riego/fertirriego/pdf/Miranda-aubone.pdf
Miranda,
O. (2015). El riego en la provincia de San Juan, Argentina: su dinámica
institucional en los últimos dos siglos. Agricultura, sociedad y desarrollo, 12(3),
pp. 385-408
O’Donnell,
G. (2010). Revisando la democracia delegativa. Casa del
tiempo, 31(8) pp, 2-8
Poblete,
G. y Hryciw, M. C. (2017). Origen y variabilidad del recurso hídrico de los
principales oasis de la provincia de San Juan. Boletín de Estudios
Geográficos, 107, 9-20.
Ostrom, E. (2011).
El gobierno de los bienes comunes: La evolución de las instituciones de
acción colectiva (2ª ed. en español). México, Fondo de Cultura Económica.
Prieto, M.; Rojas,
F.; Martín, F.; Araneo, D.; Villalba, R.; Rivera, J. & Gil Guirado, S.
(2021). Sequías extremas en Mendoza durante el siglo XX y principios del XXI.
Administración de la carencia y conflictos socio-políticos. En G. Zarrilli
& M. Ruffini (compiladores), Medio Ambiente y transformación rural en la
Argentina contemporánea., Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes y
TESEO, pp. 199-254
Quiroga,
H. (2000). ¿Democracia procedimental o democracia sustantiva?: la opción por un
modelo de integración. Revista de Ciencias Sociales (RCS), VI(3), 361-374.
Salomón, M.; Thomé, R.; López, J.;
Albrieu, H. & Ruiz, S. (2005). Problemática de las áreas bajo riego y
organizaciones de usuarios marginales a la aglomeración del Gran Mendoza. En XX
Congreso Nacional del Agua 2 (24).
Sanna
Baroli, F. (2022). El agua en conflicto. Discusiones sobre el derecho humano
al agua, la propiedad y el ambiente Mendoza, EDIUNC.
Swyngedouw, E. (2009). The Political Economy and
Political Ecology of the Hydro-Social Cycle. Journal of Contemporary Water
Research & Education, 142(1), 56-60.